




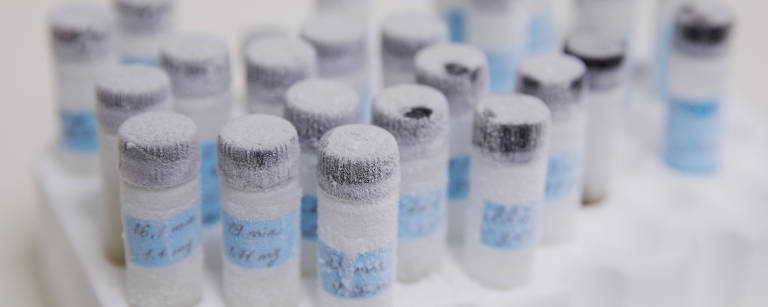

Edición y coordinación Paula LeiteEditora de imagen Thea SeverinoEdición y revisión Paula Leite, Marcelo Leite y Luciana CoelhoEdición de imagen Fernando SciarraTratamiento fotográfico Edson SallesInfografía Gabriel Alves, Gustavo Queirolo y Simon DucroquetDesign Irapuan CamposCoordinación gráfica Kleber Bonjoan y Rubens Fernando AlencarDesarollo web Pilker
